| PREVENCIÓN,
PROFILAXIS, CONTROL Y ERRADICACIÓN |
|
|
|
|
Briones,
V., Romero, L., Goyache,
J. y Sánchez-Vizcaíno, J.M.
|
La importancia económica
y sanitaria de la Fiebre Aftosa viene dada por su condición
de enfermedad altamente transmisible, lo que le hace ser
miembro destacado de la lista A de enfermedades de la
OIE. En general, las políticas de prevención
frente a la Fiebre Aftosa (FA) adoptadas internacionalmente
tienden a la no tolerancia con esta enfermedad, pese al
ingente coste económico indirecto que ello supone.
|
|
La OIE divide a los países en relación
con la Fiebre aftosa en:
|
| ·
País libre de FA en los que no se aplica la vacunación |
| ·
País libre de FA en el que se aplica la vacunación |
| ·
País infectado de FA. |
| http://www.oie.int/esp/normes/mcode/E_00028.htm
|
|
Desde el punto de vista epidemiológico
podemos diferenciar las siguientes zonas de Fiebre aftosa:
· Zonas endémicas con
bajo numero de animales y sin interés por la
exportación.
· Zona endémica con elevado
numero y calidad de ganado y deseos de exportación.
· Zonas tradicionalmente exentas
de la enfermedad.
En las zonas endémicas primeras
la convivencia con la enfermedad es casi permanente
aunque se mantienen programas de vacunación,
estos suelen ser intermitentes y los focos se mantienen
de forma periódica.
|
|
|
| En áreas con
elevada producción ganadera, como Argentina,
Brasil, etc, convivir con la enfermedad es un serio problema,
no solo derivado de los costes directos sino principalmente
por las dificultades para la exportación de sus
productos y carnes. En estas zonas se vacuna de forma
sistemática e incluso han llegado a permanecer
como zonas libres con vacunación, aunque lamentablemente,
tanto Argentina como Uruguay han perdido recientemente
ese estatus. |
| En
las zonas tradicionalmente exentas, la política
de no tolerancia con la enfermedad se ha mantenido durante
décadas. En la Unión Europea, desde comienzos
de los 90 se adoptó el criterio de no vacunar y
de confiar el mantenimiento del estatus en la vigilancia
epidemiológica y la exigencia de niveles absolutos
de seguridad en la importación de animales o de
sus productos. Esta política, mantenida con éxito
por otros países (Estados Unidos, exento desde
1929; Japón, exenta desde 1908 hasta 2000, con
la detección rápida y eliminación
inmediata del foco) permite la existencia de una pujante
industria ganadera que dispone de fronteras abiertas a
todos sus productos y que, por el contrario, exige la
superación de severos controles a las importaciones
de zonas no exentas. Sin embargo, las políticas
de mantenimiento a ultranza de ese estatus han chocado
frontalmente con pérdidas mucho mayores como representa
el fracaso en la prevención de su aparición.
Este ha sido el caso británico de 2001: más
de dos mil focos declarados, con picos de hasta 50 nuevos
por día, en torno a 9000 granjas afectadas, más
de 6 millones de animales sacrificados, todo un
tejido productivo, pero también y sobretodo, social,
destruido... Y un coste aproximado
de 4 mil millones de euros. |
|
Esta política de
no vacunación se encuentra en la actualidad en
periodo de reflexión. Tanto desde el punto de
vista social como científico se hace necesario
revisar una posición sanitaria que data de principios
del siglo pasado. La utilización de nuevos métodos
de diagnóstico que permiten discriminar entre
animales vacunados de infectados (3ABC),
las nuevas vacunas frente a la enfermedad y la necesidad
de regionalización de los brotes (no extendiendo
las medidas precautorias a todo un país sino
sólo a la zona afectada), extremando las medidas
de bioseguridad en el transporte, importaciones, granjas,
son algunas de las reflexiones actuales en la lucha
contra la Fiebre aftosa.
|
|
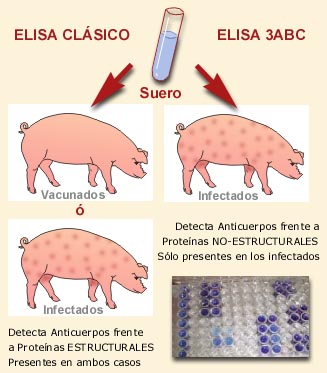
|
| Las primeras
vacunas frente al virus de la Fiebre aftosa se comenzaron
a emplear en los años 20, utilizando, como fuente
de virus, epitelios infectados de animales susceptibles
a la enfermedad, inactivados con formaldehído y usando
como adyuvante hidróxido de aluminio. A
principios de los años 60 se desarrolló el
primer cultivo de células BHK-21, susceptible al
virus de Fiebre Aftosa, lo que facilitó la producción
masiva del virus utilizado como inmunógeno en las
vacunas inactivadas, que son las utilizadas en la actualidad. |
|
Actualmente como inactivante se emplea AEI y BEI, y como
adyuvante los de tipo oleoso.
Esta vacuna inactivada puede presentarse
en forma monovalente (frente a un solo serotipo) o polivalente
(frente a varios serotipos del virus). Dependiendo
del serotipo o serotipos que afecten a un determinado
país se debe adaptar la vacuna correspondiente.
La respuesta inmune protectiva suele ser de aproximadamente
seis meses.
|
Al
ser una vacuna inactivada la respuesta inmune no es completa
ya que al no existir replicación viral en las células
susceptibles la expresión inmune esta limitada a
una respuesta mayoritariamente de CD 4 con menor
producción de citocinas.
www.sanidadanimal.info/inmuno/octavo2.htm
No obstante, se conoce perfectamente que los
anticuerpos circulantes inducidos por estas vacunas inactivadas
son suficientes para inducir protección a los animales
frente al virus homologo virulento, existiendo una correlación
entre el titulo de anticuerpos y el de protección
del animal. |
|
|
VACUNAS
ATENUADAS
|
VACUNAS
INACTIVADAS
|
Estimulación
CD 4+ y CD 8+ |
Fundamentalmente
CD 4+ |
| CITOCINAS (Interferón)
|
Menos CITOCINAS |
| MENOR ANTÍGENO
|
MAYOR ANTÍGENO |
MENOR ESTABILIDAD
ALMACENAMIENTO |
MAYOR ESTABILIDAD
ALMACENAMIENTO |
| MENOS SEGURAS |
MÁS SEGURAS |
ADYUVANTES NO
CRÍTICOS |
ADYUVANTES SON
CRÍTICOS |
|
|
La razón por la que un gran numero de países
no utiliza estas vacunas es debido a que, hasta la fecha,
no era posible diferenciar a nivel
serológico (presencia de anticuerpos en suero)
los animales vacunados de los animales infectados
ya que ambas poblaciones animales presentaban un patrón
de respuesta de anticuerpos igual con las técnicas
convencionales. En definitiva, los países compradores
de ganado o carne requieren que los animales sean negativos
a anticuerpos de Fiebre Aftosa, por lo que un país
que vacuna pierde su capacidad para la exportación.
Desde un punto de vista económico, es mas rentable
para los países exportadores erradicar la enfermedad
sin la utilización de vacunas, salvo que la situación
este muy descontrolada, o se produzca la infección
en zonas de alta densidad ganadera, en cuyo caso se utiliza
la vacuna de forma limitada para conseguir una especie
de barrera inmunológica y detener el avance de
la enfermedad. La vacunación en la UE está
prohibida desde 1.992 y solo se permite la vacunación
en casos muy excepcionales donde no sea posible llevar
un control efectivo de la enfermedad.
|
|
Estos condicionantes seguramente cambiaran
en un futuro próximo ya que hoy día se dispone
de un nuevo método serológico (ELISA indirecto)
que utilizando una proteína no estructural como
antígeno (proteína 3ABC) permite la diferenciación
de los animales vacunados, con vacuna inactivada, de los
animales infectados o enfermos.
|
|
Además de la problemática antes mencionada
las vacunas actuales presentan otros inconvenientes derivados
del manejo de grandes cantidades de virus, la necesidad
de refrigeración durante el almacenamiento y distribución,
el bajo rendimiento de algunas cepas en cultivos celulares,
la gran variabilidad antigénica del virus y la
dificultad en asegurar la completa inactivación
viral de los lotes vacunales. En este sentido, se han
relacionado en ocasiones la aparición de algún
brote de la enfermedad con un origen vacunal.
|
|
|
|
Estos factores han hecho que se estuviera y se continué
investigando sobre la obtención de nuevas vacunas
para la Fiebre aftosa . Gracias a la técnica
de ADN recombinante se consiguió la primera vacuna
de subunidades frente al virus de la Fiebre aftosa (VFA)
a mediados de los años 80. Se clonó y expresó
el gen de la proteína VP1 del VFA en el E. Coli,
produciéndose gran cantidad de VP. Lamentablemente,
la respuesta inmunitaria obtenida con esta vacuna de subunidades
fue muy inferior a la obtenida con la vacuna inactivada
convencional. Para conseguir una reacción inmune
similar a la vacuna convencional se requería aproximadamente
de 1000 veces cantidad de VP1.
Los nuevos desarrollos en vacunas de nueva generación
se dirigen actualmente hacia la caracterización
molecular y obtención de epítopos T y B
de la proteína VP1, utilizando técnicas
de DNA recombinante, como futuros inmunógenos formados
por todo el repertorio completo de epitopos B y T presente
en el virión intacto, sin la presencia del material
genético viral, evitando por tanto su replicación.
|
|
Método de actuación ante
una sospecha
|
| Para acceder
a una explotación sospechosa,
el veterinario debe ir provisto de ropa impermeable, botas
de goma, contenedores para pediluvios...... El vehículo
empleado para su desplazamiento no debe en ningún
caso entrar al recinto de la explotación. Los pediluvios
se colocarán en todos los puntos de salida. El movimiento
de personas, entrando y saliendo de la explotación,
ha de ser prohibido o restringido al máximo.
Además de los pediluvios, en todas las salidas
de vehículos se situará
una cama de paja de aproximadamente 20 cm de alta, 7 m
de larga y unos 2 m de ancha, empapada en el desinfectante
elegido.
Los animales sacrificados serán enterrados en
profundidad o incinerados.
|
|
La desinfección se
inicia eliminando todo material de poco valor, como pueden
ser maderas de marcos. Todos los desagües han de
bloquearse a fin de evitar la diseminación del
material infectado, así como desconectar el suministro
eléctrico. Es imprescindible
una limpieza mecánica a fondo de la nave o el vehículo
antes de proceder a su desinfección.
Toda la nave y todo aquello que ésta contenga
debe empaparse con el producto escogido. Una vez transcurrido
el tiempo suficiente como para que el desinfectante actúe
y nunca antes, se liberan los desagües y se aclara
con abundante cantidad de agua.
Abonos, material de cama, heno, concentrados y toda la
materia orgánica recogida debe enterrarse en profundidad.
|
|
Actividad de los desinfectantes frente
al virus de la Fiebre aftosa
|
| El VFA es altamente susceptible
a los cambios de pH, por lo que se inactiva rápidamente
en presencia de ácidos y álcalis, mientras
que su inactivación por desinfectantes fenólicos
es mucho más lenta. Uno de los compuestos más
eficaces y el más ampliamente empleado es el hidróxido
sódico. Se suele emplear a una concentración
del 2% y el tiempo de contacto es de 1 hora. Desinfectantes
alternativos son el formaldehído , el ácido
cítrico al 0,2% y el carbonato de sodio al 4%. |
|
Para locales susceptibles de ser sellados, es posible
fumigar calentando paraformaldehído, a razón
de 40 gr por cada 10 m3. El local ha de permanecer sellado
durante 24 horas.
En cuanto al empleo de otros desinfectantes, existe en
el mercado un producto denominado Virkon S ( sal de monopersulfato
potásico) que se ha mostrado efectivo contra el
VFA, el fabricante recomienda utilizarlo a una concentración
de 1:1.300 (0,077%). Igualmente, estan siendo también
eficaces como desinfectantes el Finvirus a la dilucción
1/200 y el Despadac.
|
|
|
 Imprimir
Imprimir
|
|